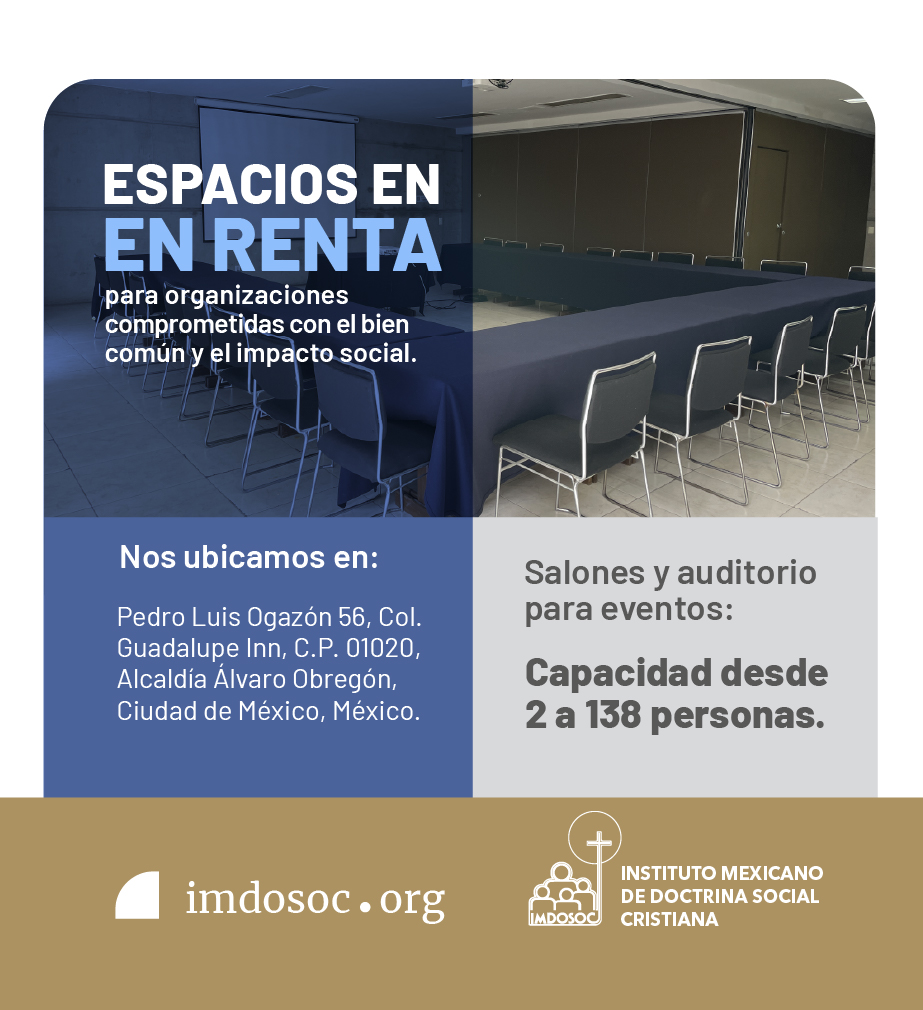La paz social en América Latina, criterios de construcción
Álvaro Rodríguez Echeverría, F. S. C. *
* Es un reconocido filósofo y teólogo del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (lasallistas). Fue su Vicario General en Roma (1993 al 2000) y Superior General (2000-2014). Fue presidente de la Unión Mundial de Superiores Generales (Roma) por seis años.

La paz es un don que el Señor Resucitado nos desea y que nosotros debemos construir. Sin duda, don y tarea que hoy —en tiempo de guerra o, más bien, de guerras— cobra mayor fuerza y nos invita a un compromiso que vaya más allá de las palabras y las buenas intenciones.
Ciertamente, se trata de la paz personal que todos anhelamos, deseamos y tratamos de conquistar; pero también de la paz social que nos recuerda que todos somos hermanos y hermanas, que debemos ser solidarios y amarnos, y que nos impele —como nos lo ha recordado el papa Francisco— al cuidado de nuestra casa común, ya que todo está conectado.
Las preguntas que nos podemos y debemos hacer es ¿cómo trabajar por la paz social o cómo fomentar una cultura de paz? Y nuestras respuestas son de urgencia radical, recordando aquella frase de John Kennedy, citada por Pablo VI en las Naciones Unidas: “La humanidad deberá poner fin a la guerra o la guerra será quien ponga fin a la humanidad”.
Luchar contra la deshumanización
Partimos de que formamos parte de la Iglesia que quiere presentarse a sí misma como “experta en humanidad”.1 Por consiguiente, el humanismo que debe caracterizar a la Iglesia, a sus miembros e instituciones, no es algo que podamos tomar o dejar, darle importancia o no; sino una dimensión fundamental y parte integral de su identidad, por ser la presencia histórica de Jesús, humano por excelencia, como lo declaró Pilatos: “He aquí al hombre” (Jn 19, 5).
Empleando términos escolásticos, podemos decir que el humanismo en la Iglesia ha de ser la forma que reviste a la materia. Hablar de humanidad, de condición humana, de persona, no es hacer referencia a una teoría, sino traer a la mente, al corazón y al recuerdo, miles de rostros concretos que forman parte ya de nuestras vidas y de lo que somos.
Personalmente, estoy convencido de que uno de los mayores problemas que hoy vivimos es el de la deshumanización. Nuestra sociedad, con sus innegables avances, ha olvidado ciertas dimensiones que siguen siendo fundamentales para el ser humano. Aunque el centro de la temática actual es el hombre-mujer, no cabe duda de que el avance unilateral del progreso ha dejado en la sombra aspectos esenciales de su ser. El hombre moderno, hambriento de progreso y de técnica, se halla en peligro de quedar atrapado, como nuevo aprendiz de brujo, por fuerzas desatadas por él mismo. Da la impresión de que el hombre actual parece preferir la civilización a la cultura: dominar a la naturaleza y progresar en el mundo; en vez de dominarse a sí mismo y avanzar en el espíritu.
Inspirados en el Evangelio y en la paz que Jesús nos ofrece, la pasión por la humanidad que hoy nos debe caracterizar, debe ser —sobre todo— ternura, solidaridad, cercanía, presencia, acogida, acompañamiento. Albert Camus ponía como ejemplo de amistad verdadera la de un hombre cuyo amigo había sido encarcelado y todas las noches se acostaba en el suelo de su habitación para no gozar de una comodidad arrebatada a aquél a quien amaba. Y el novelista añadía que la gran cuestión para los hombres que sufrimos es la misma: “¿Quién se acostará en el suelo por nosotros?”. Por su parte, Kafka nos ha dejado la descripción de una extensa ciudad de noche en la que sólo velan unas pocas personas, y la de un inmenso campamento en el cual todos duermen, excepto algunos centinelas. Y se pregunta: “¿Por qué unos pocos están despiertos mientras todos los demás duermen?”. Y se responde: “Es necesario que alguno vele, que alguien esté allí”.
¿No seremos nosotros los que debemos estar en vela? Las guerras dejarían de existir el día en que la persona humana, cada persona y todas las persones sean tratadas como lo que son: hijas e hijos de Dios, hermanas y hermanos unos de otros.
Cuidar nuestra Casa Común
Si el primer paso es el respeto y el amor por la persona humana, el segundo debe ser el cuidado de nuestra Casa Común. Como nos dice el papa Francisco: “Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros” (LS 42). Cuando pensamos en las pruebas nucleares, en armas de destrucción masiva, en la devastación de la biosfera y de la propia sobrevivencia de la especie humana, en el número de niños y personas civiles víctimas de las guerras, en los millones de dólares que se gastan en la fabricación de armas, nos damos cuenta de su carácter inhumano, destructor de la persona y de la naturaleza. No cabe duda de que con la guerra, “el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos” (cfr. LS 48).

Creo que debemos hacer nuestro el llamamiento de años atrás de las Naciones Unidas:
Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que promueven el respeto a los derechos humanos, el desarme para garantizar la vida en el planeta, el desarrollo económico, humano y social, en armonía con la naturaleza, la libertad de información y la educación para la vida, incorporando la resolución pacífica de los conflictos, la seguridad y el respeto a la dignidad humana en su diversidad, la tolerancia, la solidaridad, la participación democrática, la equidad e igualdad entre mujeres y hombres.2
El cuidado por la persona y por la naturaleza presupone y alimenta al amor. Debemos hacer nuestra la regla de oro del Evangelio, extendiéndola también a la creación: “ama al prójimo como a ti mismo”; “no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti”. Ciertamente, cuando amamos, cuidamos; y cuando cuidamos, amamos. Hans Jonas, el filósofo del “principio de responsabilidad”, formuló así el imperativo categórico: “Actúa de tal manera que las consecuencias de tus acciones no destruyan la naturaleza, ni la vida ni la Tierra”.
De aquí nace la necesidad de la solidaridad planetaria con todos los seres, que toda guerra amenaza. Y el amor se traduce en compasión al ser humano, a los seres vivos, al cosmos y, especialmente, hacia aquellos que están siendo víctimas de las guerras o de sus consecuencias.3 Es conmovedor el mensaje que no se cansa de repetir el Papa gritando por la paz en Ucrania y en otros lugares en guerra, solidarizándose con las víctimas de estos conflictos.
Conclusión: “Tengan valor, yo he vencido al mundo” (Jn 16, 33)
Éstas son las últimas palabras del capítulo 16 del Evangelio de San Juan, es el mensaje de despedida en que Jesús —en vísperas de su pasión— desea la paz a sus discípulos, en medio de la zozobra y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Me parece que estas palabras debemos hacerlas nuestras, frente a las guerras y su estela de destrucción, ante nuestros miedos y desesperanzas, al escuchar el grito de la naturaleza y de los pobres. Con Jesús podemos salir victoriosos, porque experimentamos su misma certeza: “Yo nunca estoy solo, el Padre está conmigo (Jn 16, 32).
Nuestra oración por la paz y nuestro compromiso activo, tratando de evitar los conflictos que anidan en nuestra vida cotidiana, son un primer paso. Pero no podemos contentarnos con eso. En la medida de nuestras posibilidades y en los foros en que nuestra voz pueda ser escuchada, debemos alzar nuestro grito, como Pablo VI en el ya citado discurso ante la ONU: “¡Jamás los unos contra los otros, nunca más!… ¡Nunca más la guerra, nunca más! ¡La paz, la paz debe guiar el destino de los Pueblos y de toda la humanidad!”.
La paz es posible. Aunque en vista del panorama actual, parece un sueño y una utopía. Debemos confiar en la capacidad que todos tenemos de construir un mundo más humano, inspirado en los valores del Evangelio, en diálogo con todas las religiones, con y las mujeres y los hombres de buena voluntad. Un mundo inspirado en la cultura del cuidado de nuestra Casa Común, nuestra madre naturaleza.
Ojalá, esto sea realidad un día y que lo hayamos hecho posible nosotros, esta bella visión de nuestro futuro:
Llegará un día en que los niños aprenderán unas palabras que les costará comprender. Los niños de la India preguntarán ¿Qué es el hambre? Los niños de Alabama preguntarán ¿Qué es la segregación racial? Los niños de Hiroshima preguntarán ¿Qué es la bomba atómica?, y todos los niños de todas las escuelas se preguntarán ¿Qué es la guerra?, y tú serás quién habrá de responder: Son nombres de cosas caídas en desuso como las diligencias, como las galeras o la esclavitud. Esas palabras ya no quieren decir nada, por eso las retiramos del diccionario (Jean Debruyne).

-
ESCUCHAR ARTÍCULO
-
 LEER REVISTA ELECTRÓNICA
LEER REVISTA ELECTRÓNICA